Vivimos en una época en la que, como sugiere el filósofo Byung-Chul Han en La desaparición de los rituales, hemos vaciado la muerte de su gravedad simbólica. Preferimos la cremación silenciosa al duelo compartido, la despedida fugaz al rito que anclaba la memoria en el tiempo. La muerte se vuelve breve, aséptica, casi anónima. Los nombres se dispersan en el viento, como si todo lo esencial pudiera también volatilizarse.
En este contexto de disolución, la muerte de Mario Vargas Llosa ofrece una paradoja y una lección. Aunque sus restos reposan en una pequeña urna —sin mausoleos, sin tumbas donde dejar flores, apenas un puñado de cenizas—, su vida y su obra persisten como una incandescencia que desafía la fugacidad contemporánea.
En sus últimos años fue fiel a sí mismo. Se apartó progresivamente del bullicio mediático y, desde su tribuna en El País, dejó una admonición que en su muerte cobra aún más sentido: “el único consejo que transmito a los jóvenes que se inician como escritores en la prensa diaria: decir y defender su verdad, coincida o discrepe con lo que el diario defiende editorialmente”. Su despedida fue un acto de sobriedad, casi invisible, como si quisiera recordarnos que la verdadera posteridad se mide en la memoria susurrada de quienes leen.
Siempre me pareció significativo que, al recibir el Nobel en 2010, confesara sentir vergüenza: creía que ese premio debió haberlo recibido antes Borges, su admirado maestro. Sobre esa admiración se ha contado que, durante una visita a Buenos Aires, quiso conocer la casa donde Borges vivía. No halló jardines con senderos bifurcados ni bibliotecas infinitas, sino un apartamento modesto, en el cual la gloria convivía con el silencio y las manchas de humedad en el techo.
Quiero imaginar que, frente a esa escena, el autor de Conversación en La Catedral comprendió posteriormente algo que ninguna disertación académica podría enseñarle: que ni la lucidez ni el genio detienen el paso implacable del tiempo, y que la verdadera grandeza no se mide en la vastedad de los escenarios, sino en la persistencia silenciosa de la obra que sobrevive al desgaste de la materia.
Pienso que esa misma coherencia vital lo llevó, en la madurez de su carrera, a dar un paso que pocos escritores se atreven siquiera a considerar: lanzarse como candidato a la presidencia de su país en 1990. No buscó la comodidad del retiro ni el abrigo del prestigio —ese grácil impostor—; quiso comprometerse, actuar, llevar sus ideales liberales al terreno de la política. Enfrentó aquella contienda sin concesiones. Fue derrotado en las urnas, pero no en su dignidad.
Por eso su libro La llamada de la tribu es mucho más que un manifiesto: es el testimonio de un hombre que escribió sobre el liberalismo después de vivir y combatir. Un libro que enseña que ser liberal no es adoptar una etiqueta cómoda, sino abrazar una forma exigente y solitaria de defender las propias convicciones incluso a costa de la incomprensión o la derrota.
En los últimos tramos de su vida, el bullicio volvió a cercarlo, esta vez en forma de una vida sentimental expuesta al ojo público. Su relación con Isabel Preysler, la mamá de Enrique Iglesias, lo llevó a las portadas del corazón y a los flashes de la crónica rosa. Sin embargo, atravesó ese episodio con la misma naturalidad con que vivió los otros: sin imposturas, aceptando que incluso en la madurez la vida ofrece capítulos imprevistos. Cuando este terminó, supo retirarse discretamente, regresando al territorio insonorizado de los libros, como reafirmando que el ruido es efímero y que sólo la palabra auténtica sobrevive al tiempo.
Hoy, una pequeña urna contiene sus cenizas. Pero esa imagen no basta para definirlo. A Vargas Llosa no lo consumió únicamente el fuego ritual de la incineración, sino también, a lo largo de su vida, el fuego lento del juicio público: el de quienes jamás le perdonaron haber pensado distinto, haber desafiado los dogmas cómodos, haber pasado de la elucubración literaria a la acción política. Se le denostó, se le caricaturizó, se intentó reducir su figura a sus ideas políticas. Y, sin embargo, allí radica su grandeza: en haber resistido, en haberse rebelado contra el poder, y en haber aceptado, incluso, las capitulaciones inevitables.
Mientras tantos prefirieron el refugio seguro de las ideas, él eligió arriesgarse en la vida real. Así, aunque su cuerpo haya sido entregado al polvo, su figura persistirá. No como un monumento, sino como una voz viva, aquella que supo que escribir también es actuar, y que la literatura, para ser plena, debe comprometerse con el mundo. Donde el mármol se agrieta y la piedra se desgasta, sus palabras seguirán respirando en las páginas abiertas y en cada lector que, aún sin saberlo, lo convoca cada vez que lee.
///
JUAN DANIEL MAZO: Psicólogo y economista, magíster en estudios del comportamiento. Ganador del Concurso Nacional de Escritura (2022) en la modalidad de ensayo. Actualmente es jefe del programa de Psicología y de la Maestría en Estudios del Comportamiento de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín. Disfruta de novelas, libros de divulgación, poemas y artículos de opinión, además de entrevistas o podcast de diferentes autores.
///
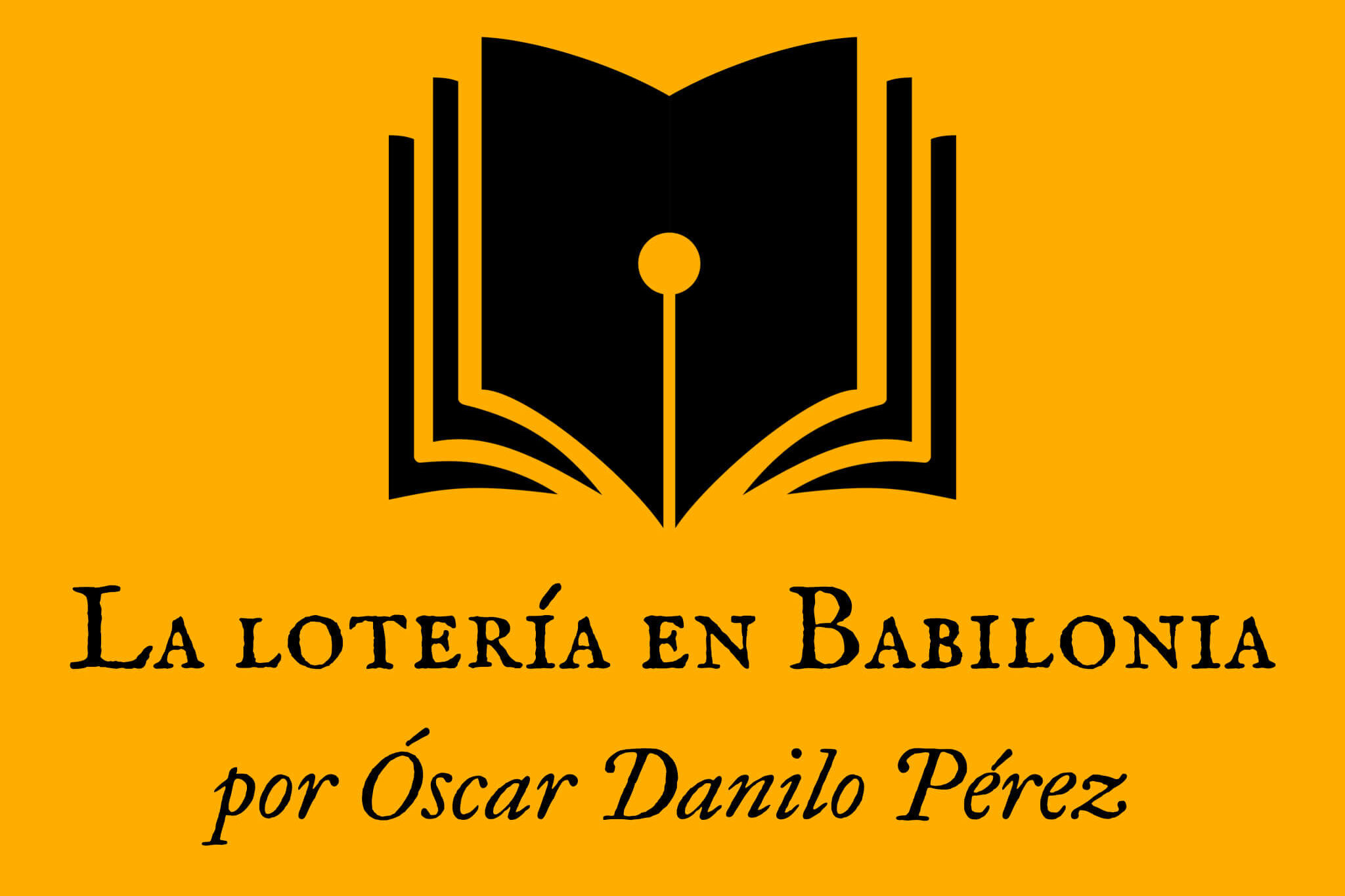

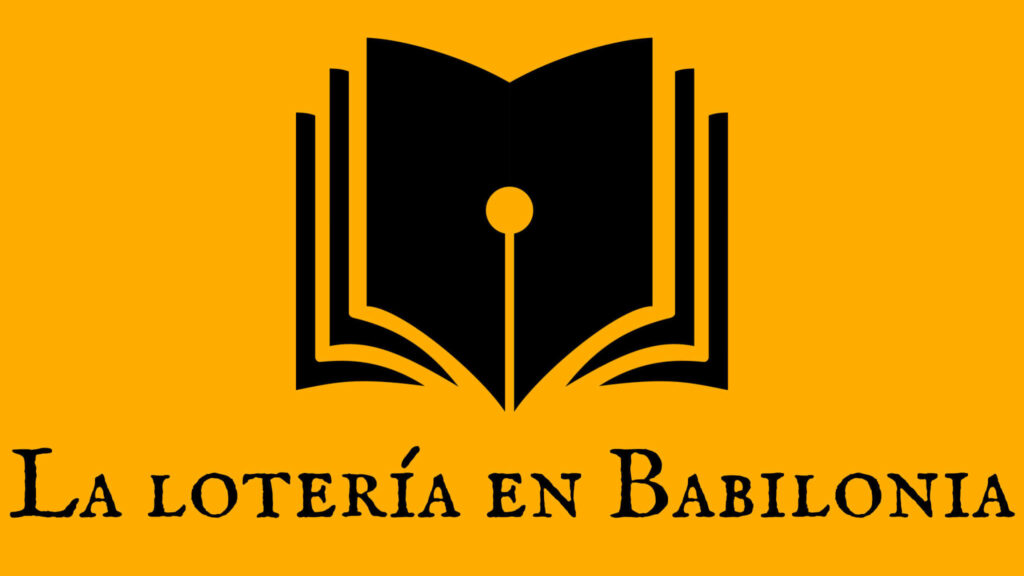
Deja una respuesta