[Historia]
>>Clic para leer la Primera parte
***
Mosquera asume la dictadura: Este fue un período presidencial corto. La nueva constitución fue sancionada el 8 de mayo del 63, Mosquera comenzó a ejercer desde el 14 y presidió hasta el 1° de abril de 1864, cuando lo reemplazó Manuel Murillo Toro, pero regresó a un cuarto mandato presidencial en 1866, esta vez elegido democráticamente. Aunque no era de los afectos del liberalismo radical, su elección era legítima y rápido se pudo apreciar «que el nuevo gobernante no había renunciado a su talante autoritario» y que pretendía «dejar sin efecto las principales medidas que el anterior régimen radical había adoptado»[1]. Con lo que las tensiones entre el congreso y el gobierno fueron la característica de este período presidencial, agudizadas en el segundo año, con la instalación del congreso de 1867, por acciones mismas de Mosquera como presidente. La situación fue insostenible con la elección de designados presidenciales, una figura existente en la época equivalente a vicepresidentes, que Mosquera quería aplazar y la cámara eligió: Santos Gutiérrez y Santos Acosta, como primero y segundo designados. La presencia de Acosta allí, quien para el momento era senador, era de mucha utilidad para los radicales. Era su figura más importante, sirviendo de puente entre ellos y Mosquera, por el respeto que este le profesaba. Además, era diplomático y ayudaba a limitar las arbitrariedades que el presidente siempre pretendía imponer. También hubo dificultades con la intención de Mosquera de reducir el número de representantes y así dominar el congreso.
La ruptura final llegó con un proyecto de ley adelantado por el legislativo «que obligaba al gobierno general a guardar neutralidad en caso de que surgieran conflictos al interior de los Estados»[2]. Según Mosquera, esto promovía la anarquía y destruía la unión nacional, por ende era inconstitucional. El mismo argumento que sostuvo Ospina en su momento. Mosquera cortó relaciones con el congreso e intentó detener a Murillo Toro, a quien consideraba responsable, pero el general Daniel Aldana, presidente del Estado de Cundinamarca, lo protegió. Mosquera, enfurecido, retuvo a Aldana. Hubo negociaciones entre las partes, pero las acusaciones contra Mosquera por sus negociaciones en la adquisición de un navío de guerra, actividad que era de estricta jurisdicción del congreso, llevó a Mosquera a tomar la decisión final de firmar el 29 de abril de 1867 un decreto de orden público donde cerró el congreso, declaró el estado de guerra y aplicable el artículo 91 de la constitución[3].
Dicho artículo dice textualmente: «El Derecho de Jentes hace parte de la lejislación nacional. Sus disposiciones rejirán especialmente en casos de guerra civil. En consecuencia, puede ponerse término a ésta por medio de Tratados entre los belijerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias de las naciones cristianas i civilizadas»[4]. El ius gentium era entendido como «la colección de las leyes o reglas generales de conducta que las naciones deben observar entre sí para su seguridad y bienestar común»[5], un antecedente del actual Derecho Internacional Humanitario.
Esta actitud de Mosquera, considerada posteriormente como un golpe de Estado institucional del ejecutivo contra el legislativo, produjo el rechazo de las mayorías políticas y de la opinión generalizada de la época. Después del decreto dictatorial, el presidente nombró como comandante del Ejército al general Santos Acosta en un intento por neutralizarlo, pues sabía que del ala radical era la persona que más necesitaba de su lado, pero Acosta fue cauteloso y preparó «en unión de militares y correligionarios, una acción que le permitió asumir el poder el mismo día del derrocamiento, sin derramamiento de sangre ni disturbios de importancia»[6].
***
La conjura y el golpe del 23 de mayo: Inmediatamente Mosquera firmó el decreto del 29 de abril, comenzó la conspiración para derrocarlo. Según Mejía Arango, la conjura la dirigió el mismo Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal colombiano, o fue el primero en considerar que había que frenar la dictadura y la guerra inminente. El general Rafael Mendoza escribirá pocos días después del golpe: «Tarde de la noche del mismo día 29 nos reunimos en la casa de mi habitación i constituidos en la pieza que sirve de oratorio (…) juramos sobre nuestras espadas combatir la tiranía entronizada en nuestra patria hasta destruirla, o quedar sepultados bajo las ruinas de la libertad»[7]. En esa misma casa, da a entender Gustavo H. Rodríguez, se siguieron reuniendo los conjurados, principalmente Acosta, el mismo Mendoza, los coroneles Daniel Delgado y José María Vezga y Carlos Martin. Señala, además, que en esa misma casa, el 20 de mayo, ya tenían redactadas las alocuciones que darían a la nación una vez consumado el golpe[8].
Las personas que participaron más directamente la noche del 22 y la madrugada del 23 de mayo, según Fabio Lozano Torrijos, fueron Carlos Martin, «grande amigo de Mosquera y su asiduo visitante, permaneció con el Presidente hasta las primeras horas del 23, departiendo con la confianza de una vieja amistad»; y el entonces coronel Daniel Delgado, comandante del Batallón Zapadores, encargado de la guardia de palacio, quien «entró a la habitación donde dormía el Presidente, lo despertó y le dijo: “La Guardia se ha sublevado en nombre de la Constitución y de la ley, y usted está preso”»[9]. Mientras esto ocurría, Acosta pasó revista a varios batallones para verificar que lo reconocían como nuevo presidente y en uno de ellos asesinó con la espada a dos oficiales que se negaron a reconocerlo, uno de ellos habiéndole disparado previamente un tiro fallido de revólver. A primera hora de la madrugada, Mosquera ya era prisionero; Acosta, como segundo designado presidencial y ante la ausencia del primero (Santos Gutiérrez estaba en París por esas calendas), se proclamó presidente de la nación y pidió a la Corte Suprema que lo reconociera como tal, mientras se reunía el congreso en pleno para tal procedimiento.
Lo que más sorprende de este cuartelazo (o contragolpe si se considera el «golpe institucional» de Mosquera), fue la inmensa facilidad con la que se redujo a un caudillo que en el campo de batalla daba miedo. Un golpe militar propinado al militar más glorioso para ese momento, pero todo indica que fueron los mismos actos de Mosquera los que determinaron su descalabro final. Ya desde la convención de Rionegro, el entonces comandante del Ejército, general Gabriel Reyes, en nombre de todas las fuerzas armadas, le comunicó a Mosquera «que el Ejército no reconoce otra autoridad distinta de la Convención»[10]. Del mismo modo, Daniel Delgado y José María Vezga, dos de los principales conjurados, junto con más oficiales de grados menores, firmaron un discurso el 28 de mayo del 67, donde manifestaron: «El Jeneral Mosquera, como Presidente de la Unión, fue nuestro héroe, nuestro hombre i le fuimos leales hasta que él lo fue para con la patria», pero en su desmedida arrogancia «abusó de nuestro cariño i como un amo quiso disponer de nuestro albedrío, creyendo en su frenesí, en sus pasiones violentas, encontrar abyectos i no hombres conocedores de sus deberes»[11]. El ya citado general Mendoza concluye su manifestación diciendo: «Como amigo personal del ciudadano Jeneral Mosquera deploro sus extravíos, siento profundamente que haya eclipsado sus glorias, que haya marchitado sus laureles i descendido del alto puesto con la maldición de sus compatriotas»[12].
Estas son pruebas suficientes de que Mosquera perdió la lealtad de sus tropas, lo cual, para la circunstancia y el entorno de la época, era lo peor que podía sucederle a un líder que un mes antes había declarado estado de guerra. Los militares prefirieron defender el orden establecido en la constitución del 63, antes que sumergirse en la catástrofe de una nueva guerra. Así lo creyó José María Samper, importante ideólogo liberal que después se pasó al conservatismo, al escribir sobre «los militares que, fieles a la Constitución i a la República, i no a un hombre, han apoyado con sus armas a esos hombres políticos, merecen un voto solemne de aprobación i gratitud, i han dado un ejemplo de virtud republicana que no será estéril»[13].
Esos hombres políticos de Samper no deben ser otros que los civiles que participaron del golpe, entre ellos el después presidente Santiago Pérez (entre 1874-1876). Este acontecimiento fue ampliamente respaldado por la opinión pública, incluso se calificó reiteradamente a Santos Acosta de salvador de la patria. «El acontecimiento prodijioso del 23 de los corrientes ha puesto la República en vía de salvación», según el mismo Samper.
Un gremio que apoyó al nuevo presidente Acosta fue el de los artesanos, que fueron motivo de controversias políticas en la época. Según Mejía Arango, ellos apoyaron la candidatura de Mosquera, confiando en que el caudillo los tendría en cuenta. Consumado el golpe se manifestaron a favor, publicando en su propio períodico La Alianza, que dirigía el importante líder, carpintero, periodista, José Leocadio Camacho (1833-1914): «En la mañana del 23, día glorioso para la República, se exhibió ese batallón a la cola del ejército que acababa de lavar la mancha en que involuntariamente había caído, restableciendo el imperio de las leyes»[14]. Lo propio hicieron en La Prensa pocos días después: «Los artesanos de Bogotá, en mayoría, os saludamos en este día a nombre de la paz: en este día de gloria para la República, porque habéis desaparecido con vuestro enérjico patriotismo la tenebrosa nube de la guerra que nos amenazaba robar paz, tranquilidad i trabajo (…) Vivid confiado, ciudadano Presidente, que como honrados republicanos, jamás defenderemos hombres sino leyes»[15].
El conservatismo moderado tampoco ocultó sus simpatías con el nuevo presidente. La Prensa fue un diario creado por Carlos Holguín en franca oposición a Mosquera, de suerte que los detractores de este caudillo inevitablemente apoyaron a Acosta. Por su condición diplomática y legalista, el nuevo presidente pudo gobernar el corto año que tuvo sin ninguna dificultad significativa. Además de Holguín y los columnistas de su períodico, como ejemplo del apoyo conservador sirve el caso de José María Quijano, historiógrafo, profesor de historia patria en la Universidad Nacional que fundará poco después Acosta: «Somos decididos sostenedores del movimiento salvador del 23 de mayo. En nuestro entusiasmo por aquel glorioso acontecimiento, no creemos blasfemar al confundirlo en las gloriosas efemérides de la Patria con el 20 de julio de 1810; porque si en aquella fecha se proclamó la libertad de la Patria, el 23 de mayo se recuperó su honra»[16]. Esto lo dijo en el diario que fundó exclusivamente para defender en lo sucesivo el nuevo gobierno y que tituló La República.
***
Conclusiones: El acto de Acosta y los demás conjurados extendió la estabilidad lograda con la constitución del 63 y permitió a los radicales gobernar por diez años más, logrando el país con ello avances significativos y duraderos, como los mismos logros culturales del breve período de Acosta: creación de la Universidad Nacional, el Museo Nacional, el Archivo General y la Biblioteca Nacional, todos en vigencia en la actualidad.
Este acontecimiento mostró que eran posibles los acuerdos y la salida pacífica en los temas de orden nacional, en una época hostil y convulsionada. Cuando era inminente una nueva guerra, el acto de Acosta y los conjurados obedeció al clamor de la mayoría, que prefería la continuación del orden legal, aunque fuera en el partido o corriente opuestas, antes que un régimen de zozobra y caudillismo, camino hacia el que Mosquera pretendía regresar la nación.
///
[1] Mejía, Los radicales, 290.
[2] Mejía, Los radicales, 319.
[3] Tomás Cipriano de Mosquera, «Decreto: sobre el orden público», Diario Oficial, n.°920, martes 30 de abril de 1867, 359.
[4] República de Colombia, Constitución política de los Estados Unidos de Colombia, Art. 91, 1863.
[5] Iván Daniel Otero Suárez, «La aplicación del artículo 91 de la Constitución de Rionegro. Una herramienta constitucional para la solución de los conflictos armados», Revista Derecho del Estado n° 34 (2015), pp. 203-235.
[6] Mejía, Los radicales, 235.
[7] «Alocución del Jeneral Rafael Mendoza», Diario Oficial, n.°937, 28 de mayo de 1867, 427.
[8] Rodríguez, Santos Acosta, 144.
[9] Fabio Lozano Torrijos, «El 23 de mayo», El Liberal Ilustrado 2, n° 985-986 (1914): 339.
[10] Rodríguez, Santos Acosta, 117.
[11] «Manifestación de varios jefes i oficiales del Ejército», Diario Oficial, n.°937, 28 de mayo de 1867. 427.
[12] «Alocución…», Diario Oficial, 427.
[13] José María Samper, «El grito de un patriota», La Prensa, n.°78, 31 de mayo de 1867, 8.
[14] Rafael Tapia, «Vindicación a tiempo», La Alianza, periódico de los artesanos, n.°23, 29 de mayo de 1867, 89-90.
[15] «Felicitación», La Prensa, n.°79, 4 de junio de 1867, 11.
[16] José María Quijano Otero, «Prospecto», Artículos publicados por J. M. Quijano en La República…, n.°1, mayo-junio de 1867, 8-9.
///
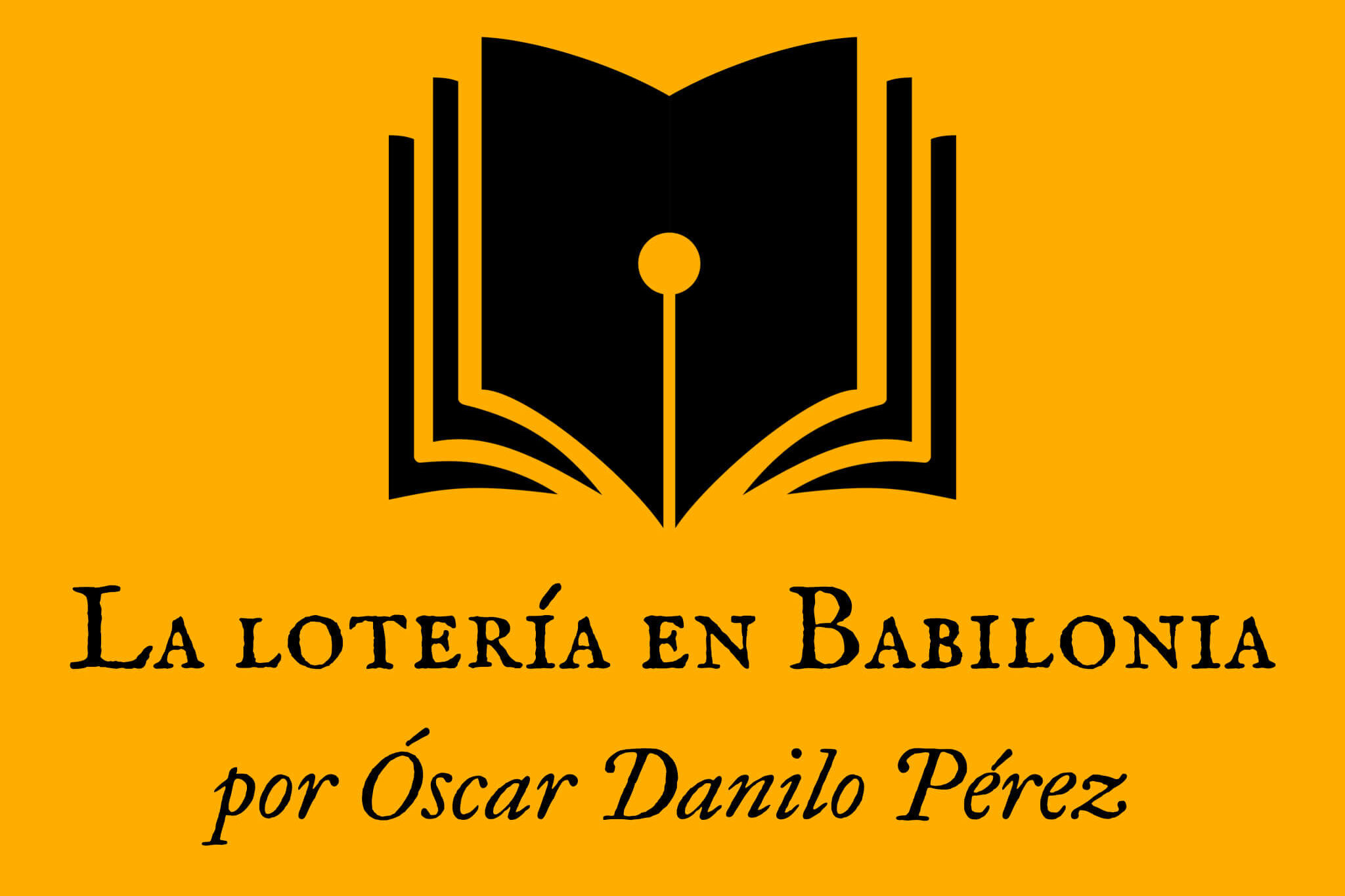
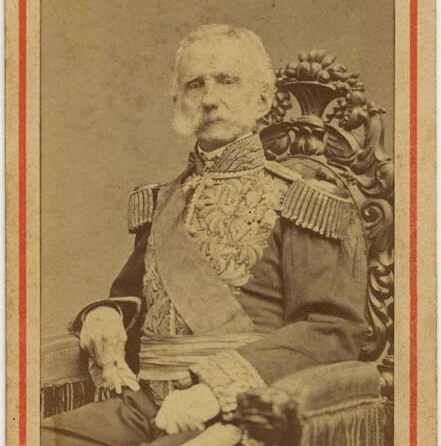
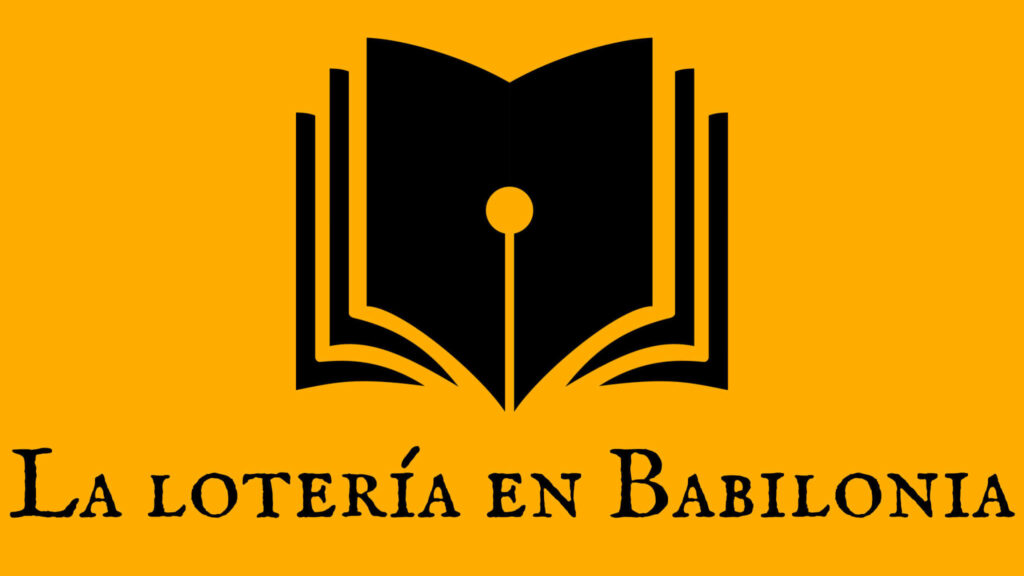
Deja una respuesta