[Historia]
Presentación: El general Tomás Cipriano de Mosquera fue uno de los personajes emblemáticos del siglo XIX colombiano, presidente en cuatro ocasiones, prócer de la Independencia y militar habilidoso. A pesar de que sus gobiernos, sobre todo el primero (1845-1849), han sido juzgados como progresistas, siempre se caracterizó por su egolatría y ansias de poder. Dos de sus períodos presidenciales fueron bajo la Constitución de Rionegro, a la que se llegó luego de la guerra que él mismo lideró contra el presidente Mariano Ospina Rodríguez, y que representaba el ideario liberal más radical del momento. Durante esa guerra tuvo un aliado fundamental, el líder boyacense Santos Acosta Castillo, a quien Mosquera ascendió a general durante la misma contienda. Mosquera, en su último mandato presidencial, iniciado en 1866, tuvo grandes diferencias con el Congreso, razón por la que decidió terminar las sesiones y declarar el estado de guerra. Ante la zozobra y la inminente guerra civil, un grupo de militares y civiles liberales organizó un golpe de Estado pacífico al presidente dictador, liderado por Acosta y ejecutado la madrugada del 23 de mayo de 1867. Por esta razón, Acosta asumió la presidencia por el tiempo restante del período constitucional, hasta abril del año siguiente.
***
Antecedentes. Los acontecimientos del 23 de mayo de 1867, se comienzan a comprender con la denominada Guerra de las Soberanías (1860-1861), que se desató debido a los comportamientos de Mariano Ospina Rodríguez durante su presidencia, iniciada en 1858 y durante la cual se sancionó la carta política de la Confederación Granadina, con la que se adoptaba este sistema político, cuyo germen lo había sembrado la constitución del 53. Esta constitución, en palabras del historiador Lázaro Mejía Arango, «aseguraba una organización estatal democrática, con pleno respeto de los derechos civiles y una equilibrada y razonable distribución de poderes entre la confederación y los Estados federales»[1]. Sin embargo, Ospina Rodríguez privilegió los intereses partidistas en la integración de su gobierno, con iniciativas autoritarias y centralistas, «en contra de las expectativas federalistas y del espíritu del texto constitucional, provocando perturbaciones y creando en el país un clima malsano de pugnacidad»[2].
Según Mejía Arango, en la época «la fuerza de la idea federal era imposible de resistir y los dos partidos, el conservador por obligación y el liberalismo por convicción, no hicieron más que permitir su dinámica y facilitar su vigencia»[3]. Pero Ospina adelantó un proyecto para que el gobierno central pudiera intervenir en los Estados en asuntos de funcionamiento militar, el cobro de rentas con distritos de hacienda o la división del país en distritos y consejos electorales, con lo que se violaba la autonomía de las provincias, que el presidente consideraba como simple anarquía ante las disposiciones del poder ejecutivo. En agosto de 1860, Ospina comandó una invasión militar al Estado de Santander, gobernado por liberales, a quienes derrotó en combate el día 16, lo que constituyó un abuso de poder intolerable y exacerbó el sentimiento federalista contra un gobierno del que los Estados ya venían cansados.
El Estado del Cauca protagonizó la rebelión contra Ospina, gobernado por el general Mosquera que, en rebelión desde el mes de mayo, «consideró roto el pacto federal y violado el fuero autónomo de los Estados»[4]. El gobierno central, a su vez, consideró a Mosquera un insurrecto y dispuso su detención, comenzando la guerra franca. El 28 de agosto, pocos días después de la victoria de Ospina en Santander, Mosquera se rindió ante las tropas del gobierno oficial en Manizales, que demostraban estar preparadas para combatir una insurrección. Pero más que una rendición verdadera, se trató de una estrategia para esperar un mejor momento para el combate. Mientras tanto, firmó con el Estado de Bolívar el mes de septiembre un pacto de unión, con el que se proyectaba el proceder de la república una vez ganada la guerra; logró una victoria contra ejércitos oficiales en noviembre; y consiguió la unión del expresidente José Hilario López, a quien le prometió crear el Estado del Tolima para que lo gobernara. Mosquera, calculador como el que más, «tenía claro que en toda la historia de la república ningún ejército insurgente había triunfado sobre las autoridades legítimas»[5], y fruto de sus habilidades de estratega, comenzó a derrotar a las tropas conservadoras y adoptó el título de Supremo Director de la Guerra.
Siguió la adhesión a los ejércitos rebeldes del entonces coronel liberal Santos Gutiérrez, habilidoso líder tunjano que paralelo a los acontecimientos de Mosquera había levantado una división militar con la que derrotó a las tropas oficiales en su región. Mismo momento en que aparece Santos Acosta, con el grado de coronel, quien organizó un pequeño ejército de cuenta propia desde su natal Miraflores. Con la consigna de defender la constitución, los liberales de doctrina como Acosta aceptaron el liderazgo de Mosquera, fortalecido con estas adhesiones.
Los meses de guerra siguientes determinaron enormemente la relación entre ambos jefes, pues Acosta se convirtió en un exitoso frente de batalla para Mosquera, y un dolor de cabeza para Ospina, que ordenó a su oficial en Boyacá: «Mucho ha molestado en los días anteriores ese aventurero de Santos Acosta, a quien es bueno perseguirlo hasta dar con él, para fusilarlo sin demora»[6]. De Mosquera mereció, durante la guerra, profunda admiración, respeto y el ascenso a general. Después de un combate decisivo en febrero de 1861, subordinado circunstancialmente a Santos Gutiérrez, y ante una orden arbitraria de este, le respondió: «La concentración de fuerzas no encerraba para mí la obligación de hacerme subalterno de usted, porque fui quien formó y organizó la fuerza de mi mando y porque ella fue la que mostró mayor coraje en la pelea. Por lo tanto le hago saber a usted que desconozco su orden, y que el único jefe a quien reconozco por mi superior y cuyas órdenes obedeceré, es el general Mosquera, a quien hice sabedor de mi adhesión y mi apoyo»[7].
Esta decisión fue respaldada por Mosquera y Acosta protagonizó otros triunfos militares, siempre desde el frente de combate en Boyacá, como el de la batalla de la Gran Semana Santa en Tunja, entre el 1 y el 7 de abril. A fines de este mes, en Subachoque, en la batalla de Campo Amalia, terminada con un armisticio, se reunieron los ejércitos del norte, los de Acosta y Gutiérrez, con los del sur, los mosqueristas, acto que selló la derrota conservadora por fuera de la capital, misma que procede a invadir todo el ejército rebelde agrupado. El 1° de abril de 1861 había terminado el mandato presidencial de Ospina, que no pudo elegir sucesor y Bartolomé Calvo asumió como nuevo presidente, que no contaba con las capacidades necesarias para enfrentar la rebelión. La toma de Bogotá se concretó el 18 de julio, precedida por un enfrentamiento el 13 de junio en Usaquén, en el que Acosta fue ascendido a general.
Mosquera asumió, con el respaldo de los liberales, como Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada, nombre que puso al país desde su autodenominación como Supremo Director de la Guerra, mientras se terminaban de pacificar regiones y líderes todavía leales al conservatismo: Leonardo Canal en Santander, Braulio Henao en Antioquia y Julio Arboleda en el Cauca. En septiembre de 1861 se suscribió un nuevo pacto de unión entre los Estados, como aquel celebrado entre Mosquera y el Estado de Bolívar apenas iniciada la guerra. Este pacto de unión funcionó como una suerte de constitución provisoria. Acosta asumió la presidencia del Estado de Boyacá, donde derrotó a algunos grupos todavía resistentes y fue un jefe clave en la pacificación de los líderes conservadores arriba nombrados.
***
Convención de Rionegro: Durante la guerra contra Ospina, el liberalismo dio su apoyo y lealtad a Mosquera porque sus pretensiones eran las mismas: la defensa de la soberanía que el orden federal le otorgaba a los Estados, y que el presidente conservador había violado. Los comportamientos de Mosquera fueron acordes a este propósito y sus habilidades para administrar una rebelión lo respaldaron plenamente. Pero ni los liberales ni los mismos familiares de Mosquera ignoraban que tenerlo a él de presidente era tanto como «soltar un mico en un pesebre»[8], y consumada la revolución, se habló «que el país se ha libertado de quienes vulneraron su Constitución, pero que ahora deberá libertarse de su libertador»[9].
Aunque la versión historiográfica más extendida reconoce a Mosquera como un caudillo consumado del liberalismo, lo cierto es que su militancia previa a la guerra del 60 fue con el conservatismo y su proceder fue siempre de corte autocrático, fiel a su condición de rico hacendado, arbitrario, díscolo o, según Paz Otero, un «demente exquisito». Una estrategia para contrarrestar esta situación fue la conformación de los representantes en la Convención de Rionegro, donde «el mosquerismo no contaba con mayorías significativas y sus opositores lograron establecer alianzas estructuradas para limitar su poder»[10], decidiendo, por ejemplo, un período presidencial de solo dos años, la prohibición del gobierno central de inmiscuirse en los asuntos de los Estados, la desmilitarización en el territorio nacional y el anti-ejecutivismo. Todas medidas que para Mosquera resultaban fatales, pero ante las que nada podía hacer, con todos los asambleístas prevenidos contra su cesarismo. A pesar de ello, se decretaron honores militares a sus servicios prestados y se nombró como primer presidente de los recién creados Estados Unidos de Colombia. Su primera decisión fue nombrar a Santos Acosta secretario de guerra y marina.
///
>>Clic para leer la Segunda parte
///
[1] Lázaro Mejía Arango, Los radicales. Historia política del radicalismo del siglo XIX (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007), 115.
[2] Mejía, Los radicales, 115.
[3] Mejía, Los radicales, 116.
[4] Mejía, Los radicales, 126.
[5] Mejía, Los radicales, 128.
[6] Gustavo Humberto Rodríguez, Santos Acosta, caudillo del radicalismo (Bogotá: Biblioteca Colombiana de Cultura, 1970), 82.
[7] Rodríguez, Santos Acosta, 85.
[8] Expresión que, según Gustavo Humberto Rodríguez, era de su propia esposa Mariana Arboleda.
[9] Rodríguez, Santos Acosta, 107.
[10] Karla Escobar, «El optimismo en medio del temor: la Convención Nacional de los Estados Unidos de Colombia, Rionegro,1863», Boletín Cultural y Biográfico 56, n° 103 (2022): 68.
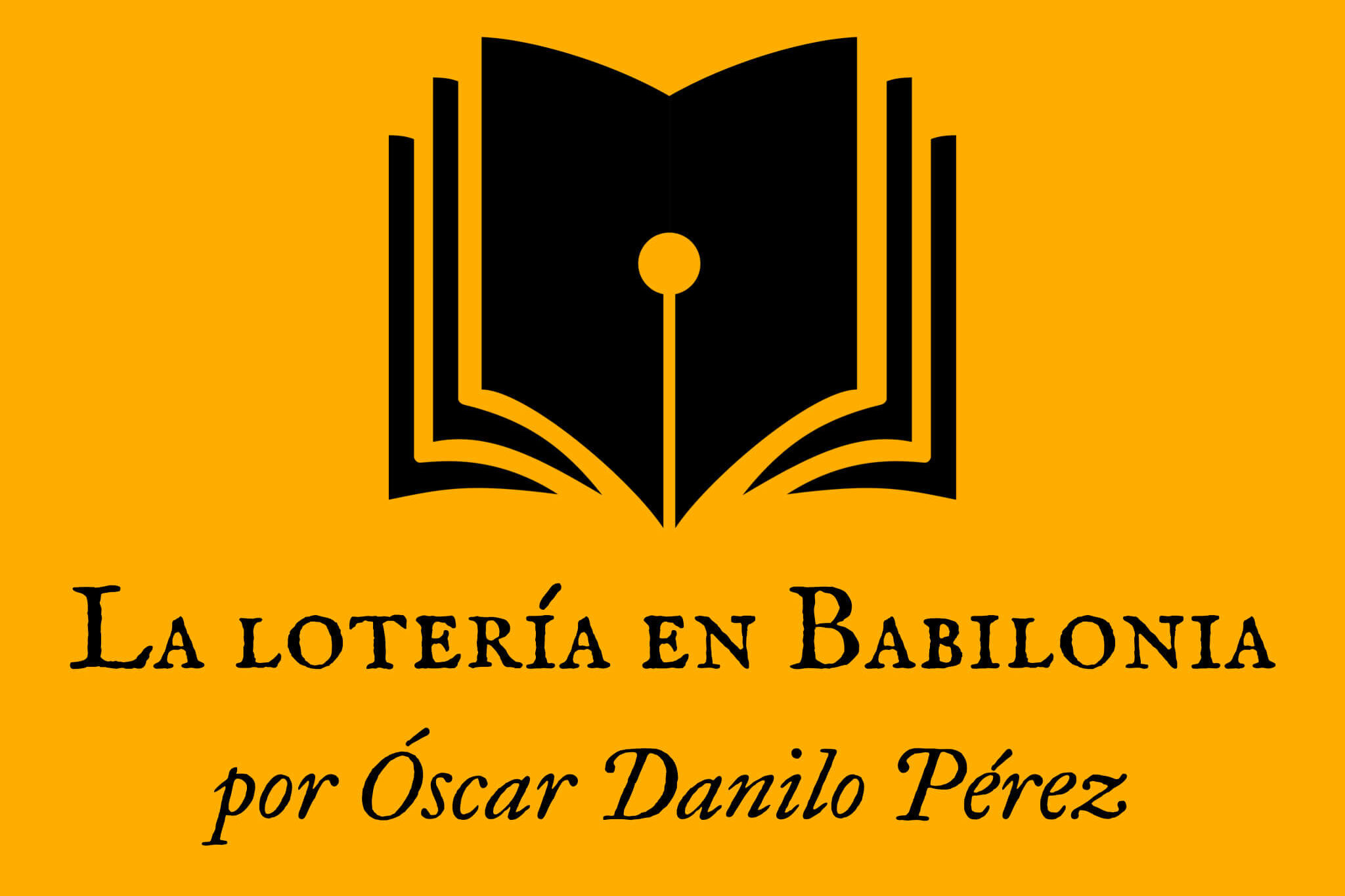

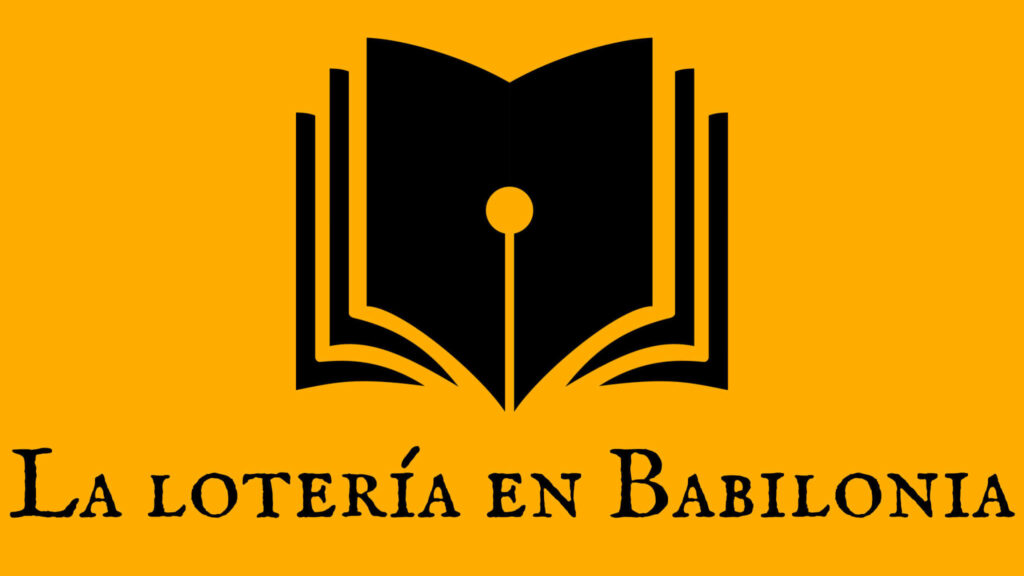
Deja una respuesta